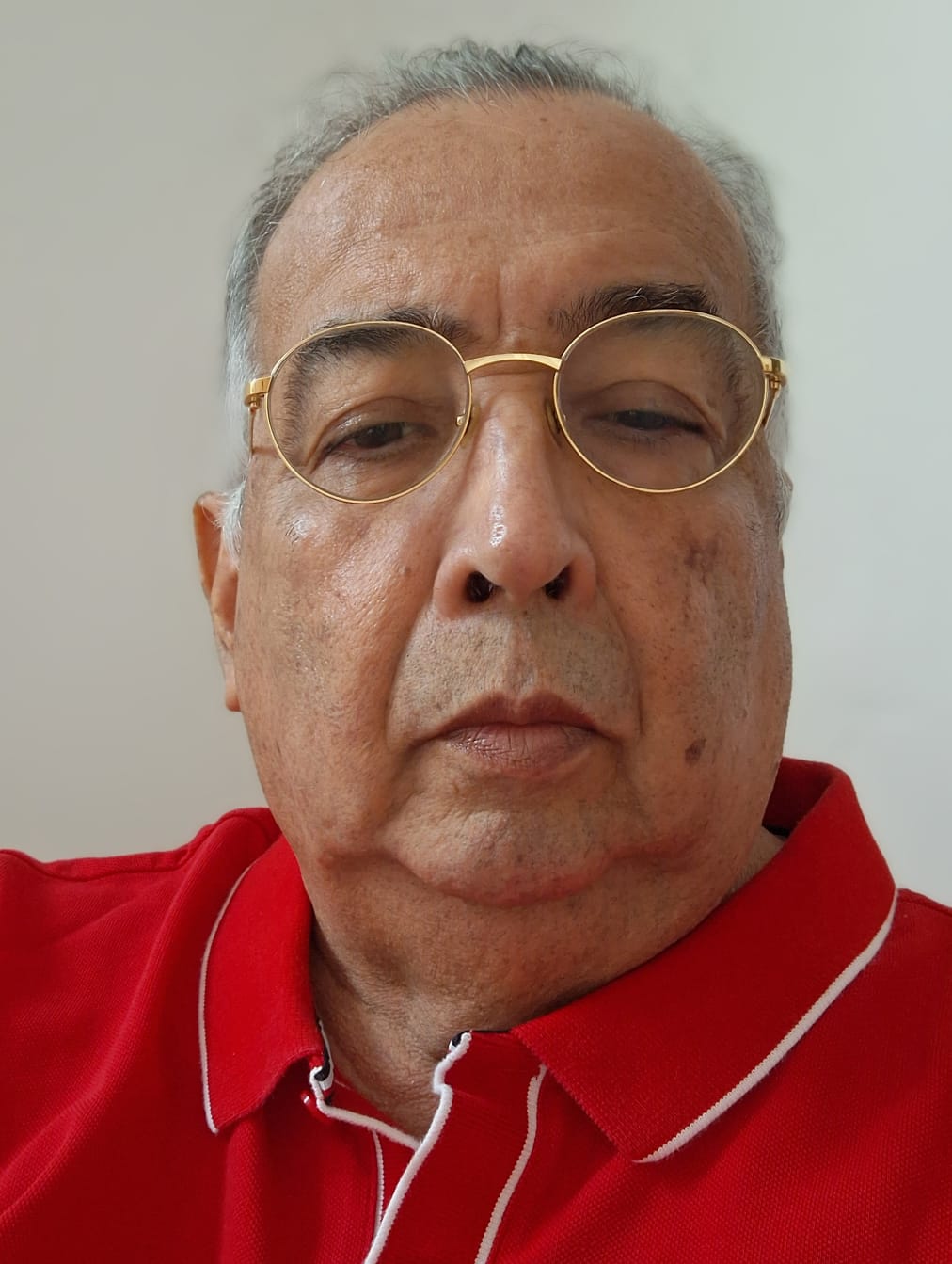En la Constitución Política, vigente, solo se lee la palabra ética en el tercer inciso del artículo 68, al precisar que: “la enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica”. En otras normas posteriores se consagra la moralidad y/o moralidad administrativa como un derecho colectivo y un principio de la función pública del Estado.
He recordado esta ligera normatividad constitucional, porque desde el Congreso de la República, como desde diversos sectores de la opinión pública, expresada por “opinadores vario-pintos” de Medios y Redes, amén de “Bodegas”, se viene agitando la idea de acudir a la ética para juzgar y sancionar a la Revista semana y otras voces y plumas por atreverse, desde el periodismo, a criticar y cuestionar comportamientos del alto gobierno nacional, en relación a hechos presuntamente originados en el Palacio de los Presidentes de la República.

Una senadora, elegida por el Pacto Histórico -coalición de gobierno- pidió que se debía reglamentar la libertad de prensa. EL propio jefe de estado, cuya conducta es objeto de cuestionamientos, ha insinuado medidas represivas para la directora de la revista que destapó una “olla podrida” en Cundinamarca. Y más de uno de los catecumenos del periodismo nacional han aludido al “mal periodismo” y piden aplicar sancionatoriamente la ética.
En ese contexto del conflicto entre el poder político y el ejercicio de la libertad de prensa, se inscribe la presente reflexión, orientada no a sentar catedra, sino a contribuir a un debate pedagógico sobre las implicaciones éticas en uno de los oficios fundamentales de la democracia constitucional colombiana la que, a mi comprensión, está amenazada por la voluntad de un hombre ideologizado, atormentado por el poder y ajeno al imperio de la ley.
De principio debo manifestar que la ética no juzga, pues es universal. Es decir, cada quién tiene un carácter o modo de ser. Creer, a estas alturas de la cultura humana, que existen unos buenos y otros malos es maniqueísmo. Por qué en “las malas costumbres” también hay espacio para las buenas. Otra cosa es que, en ejercicio de una determinada profesión, se expidan código de ética, donde se juzgan actos, no personas. Pero, ¿existe en el periodismo colombiano un código de esa naturaleza, para que unos buenos crean ser mejores que unos malos? Rotundamente no.
De principio debo manifestar que la ética no juzga, pues es universal. Es decir, cada quién tiene un carácter o modo de ser. Creer, a estas alturas de la cultura humana, que existen unos buenos y otros malos es maniqueísmo. Por qué en “las malas costumbres” también hay espacio para las buenas. Otra cosa es que, en ejercicio de una determinada profesión, se expidan código de ética, donde se juzgan actos, no personas. Pero, ¿existe en el periodismo colombiano un código de esa naturaleza, para que unos buenos crean ser mejores que unos malos? Rotundamente no.
Los conflictos entre poder y prensa libre (existe prensa oficial) siempre se han presentado en la historia de la cultura occidental, porque su fondo es la defensa y garantía, efectiva, de la libertad, como derecho y principio. Ahora, mi postura también está nutrida por los serios planteamientos de la doctrina jurídica y los abundantes fallos de la Corte Constitucional de Colombia que, cada vez más, protegen la libertad de expresión y/o la libertad de prensa sobre regulaciones penales que la condicionaban con responsabilidades, tanto civiles como punibles.
Como ilustración o contribución al debate: se puede regular ética y penalmente el ejercicio periodístico, voy a reseñar brevemente tres libros que estudian, en profundidad, tales conflictos. Estos son:
1. Libertad de expresión y litigio de alto impacto. Manuel Iturralde, coordinador. Uniandes, Flip y Embajada Británica. Bogotá. 2011.
2. Derecho a la vida privada y libertad de información, un conflicto de derechos. Eduardo Novoa Monreal. Siglo XXI editores. México. 2008.
3. Los límites de la libertad de expresión. Héctor Faúndez Ledesma. UNAM. México. 2004.
Primero.
El libro primero recoge el proceso, promovido por la Facultad de Derecho de Uniandes, contra el numeral 1ro del artículo 224 del Código Penal vigente, que contemplaba la figura de “exceptio veritatis“(excepción de verdad), la cual fue demandada por inconstitucionalidad, por el grupo de Derechos de Interés Público, ante la Corte Constitucional que, mediante Sentencia C-417 de 2009, con ponencia del exmagistrado Dr. Juan Carlos Henao Pérez, la declaró inexequible. La Corte enseñó:
“El fundamento único y exclusivo de esta decisión se encuentra sólo en el hecho de que la medida allí contenida ha resultado ser innecesaria y desproporcionada respecto de la libertad de expresión del art. 20 de la constitución“.
Es decir, era un límite a tal derecho fundamental y a tal libertad pública.
Segundo.
En su libro, el profesor chileno Novoa Monreal dedica un aparte al tema del secreto profesional, uno de los aspectos por el que se cuestionó la publicación de la revista semana, a la que llaman “semala“. Al respecto dice:
-“La obligación del secreto profesional es establecida legalmente por razones de interés social, con el fin de que todos los miembros de la colectividad tengan confianza en los profesionales encargados de atenderlos y no vacilen en comunicarles todas las informaciones, aun reservadas, que necesitan para el mejor desempeño de sus funciones”. Y
-“En el secreto profesional la materia puede ser únicamente aquello que el cliente (la fuente) desea mantener secreto pero es preciso revelar al profesional para que éste pueda desempeñarse bien o mejor en el servicio que va a prestar”.
Tercero.
El otro tratadista chileno, Faúndez Ledesma, precisa que la libertad de expresión:
“Es una de las libertades públicas que los individuos se han reservado frente al Estado y que en el liberalismo clásico se impone por encima del Estado y de la sociedad. Pero la idea central detrás de esta teoría -al igual que en el caso de otros derechos y libertades fundamentales- es el respeto de la dignidad individual. Referirse a la libertad de expresión como un derecho individual no significa necesariamente que éste tenga prioridad sobre otros derechos u otros intereses dignos de protección, pero enfatiza su importancia en las relaciones entre el estado y el individuo, y sirve para delimitar las competencias del primero“.
Conclusión mínima. En Colombia la libertad de prensa, protegida por el amplio espectro político y jurídico de la libertad de expresión, es cada día más ilimitada, para no decir absoluta. Por diversas razones. El complejo contenido del artículo 20 constitucional, el alcance universal de los Tratados Internacionales, aplicables por el bloque de constitucionalidad y los grandes precedentes jurisprudenciales de las altas cortes que, poco a poco y caso por caso, han ido declarando inexequibles algunos límites y responsabilidades que venían de normas del siglo XX. O sea, la verdad no existe, como obligación ética, para el periodismo nacional. La verdad sólo la pregonan las tiranías. O ¿no?